Para entender la supervivencia y el fin de ETA vale la pena explicar una postal reiterada durante más de tres décadas de democracia en España. Aquella que mostró una y otra vez plazas colmadas por jóvenes “abertzales” (independentistas de izquierda), elegantes señoras cartera en mano, jubilados con “txapela” (boina) y hasta algún cura dispuesto a dar misa en el pueblo, todos allí reunidos para honrar a presos de la organización o a terroristas inmolados por explosivos activados por error. Más aún, en algunas localidades mínimas, como Lakuntza, el independentismo llegó a sacar porcentajes mubarakianos.
Nunca, al menos en democracia, ETA tuvo apoyo mayoritario entre los vascos, pero ha sido innegable cierta base de sustentación. Las expresiones políticas “comprensivas” con ETA rondaron históricamente entre el 7 y el 20 por ciento de los votos, y una última versión remodelada y de tono pacifista, Bildu, acaba de sumar el 25,45 por ciento en los comicios municipales de mayo.
Los últimos años, unos 850 muertos después, encontraron al terrorismo vasco sin líderes, infiltrado, sin el guiño de algunos tótems, perseguido hasta en Francia y sin proyecto político.
ETA se reivindica socialista. Su génesis, sin embargo, fue el Partido Nacionalista Vasco (PNV), una histórica formación democratacristiana que gobernó el País Vasco desde la recuperación del voto hasta 2009. El desarreglo que disparó el nacimiento de la organización no fue tanto ideológico como la vocación de radicalizar el antiespañolismo (ergo, antifranquismo).
La primera asamblea de ETA, en la que asumiría la lucha revolucionaria, se produjo en 1962 en un monasterio católico en Bayonne, Francia. “ETA nació en un seminario”, reza una frase recurrente hecha libro. Que explica, si no, que entre las víctimas fatales haya de todo, desde plomeros hasta jueces y un presidente (títere), y ningún cura. Tuvo que llegar un duro como Benedicto XVI para designar como obispo de San Sebastián a un ultraconservador españolista. El 77 por ciento de los curas de Guipuzcoa lo recibieron con una carta de repudio. Su predecesor más emblemático, José María Setién, prestaba la catedral de la ciudad para recaudar fondos para las familias de los presos etarras.
Vemos hasta aquí puentes de ETA con dos religiones: la católica y la del PNV. Tendría lugar otro, más efímero, con cierta izquierda ya no sólo vasca, sino española. La organización cometió su primer asesinato en 1968, pero logró los titulares en 1973, al reivindicar la muerte del almirante Luis Carrero Blanco, presidente del régimen de Franco. Eran épocas de guerrillas en Europa y América latina; había pasado el 68 francés, y el aire de España, que se salía de las casillas por el impulso económico, seguía abombado por Franco. Esa acción rompería el umbral de simpatías más allá del País Vasco, la minúscula región del norte de España cuyo territorio representa un tercio de la provincia de Tucumán.
No sin debate interno y sangriento, ETA siguió de largo ya en democracia. En rigor, asedió a la frágil democracia española. Tuvieron lugar más atrocidades, más objetivos generalizados, y la consecuente reclusión ideológica y afectiva en Euskadi. Aunque sería a todas luces erróneo asimilar a ETA con la identidad vasca construida en oposición a España, resulta evidente que el terrorismo abrevó en ese imaginario. Otro título, “El bucle melancólico”, de Jon Juaristi, denuncia los relatos construidos para definir la excepcionalidad de la cultura vasca.
Los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL), la fuerza paramilitar que funcionó entre 1983 y 1987, creada por funcionarios de Felipe González (el socialista aún hoy sigue defendiendo la inocencia de sus responsables, condenados a décadas de cárcel), alimentaría el argumento de que la persecución continuaba.
El año 1997 fue revulsivo para la conciencia de los vascos. ETA secuestró y asesinó al joven concejal de Eibar por el Partido Popular Miguel Ángel Blanco. Un objetivo irrisorio que dejó expuesta la inmoralidad del ataque. Por esas cuestiones de la sociología, ésta, y no otras muertes, empujó a centenares de miles de españoles (y vascos) a las calles. Un punto de quiebre. No más silencios en esos pequeños pueblos en los que se podía llorar a los presos de ETA, pero no a las víctimas del terrorismo.
El país era más complejo en lo político y en lo económico. La región vasca exhibía ya un nivel de vida más parecido al belga que al español. Al mismo tiempo,la Policíayla Justiciacomenzarían a descabezar una y otra cúpula de la banda. Jefes cada vez más inexpertos, forzados a hacerse cargo.
Una radicalización del PNV, que pasó a enarbolar una retórica independentista, arrastró a ETA a una tregua que duró casi todo 1999. Su regreso a las armas sería de una cobardía obscena. Sus objetivos: un plomero, periodistas, docentes universitarios, concejales, un empleado de una casilla de peaje, inmigrantes. Hacia 2002, y en medio de una disputa de alto voltaje con el PNV, José María Aznar, en acuerdo con el PSOE, ensayó el proceso de ilegalización del entorno político y social de ETA.La Justicia, con Baltasar Garzón a la cabeza, aceleraba por otras vías.
Con todo en contra, sea con la abstención, la creación de mil sellos o la viveza vasca para eludir proscripciones que se eternizaron, el sector independentista radical siguió vivo.
Culmina la experiencia de ETA con una triple derrota: policial, política y moral, y un tendal de vidas deshechas. Termina también una excusa proscriptiva para el PP y el PSOE. Así las cosas, Bildu o el sello que sea podrían encabezar el próximo gobierno vasco, hoy en manos socialistas, y desde esa silla pelear por la independencia.


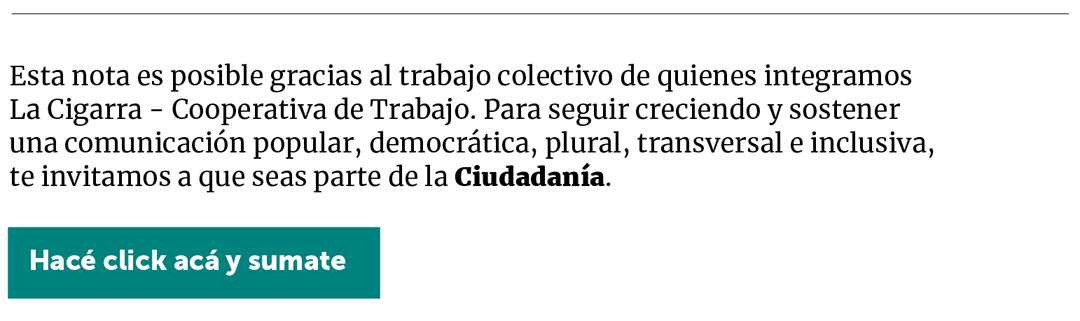
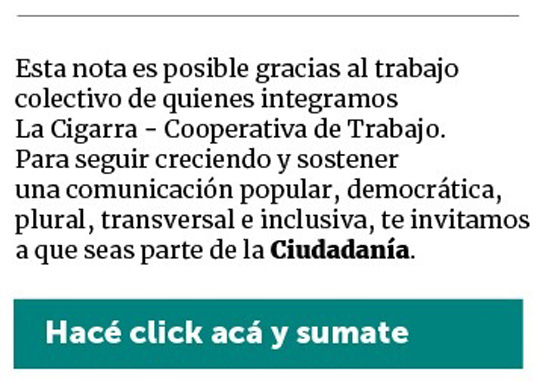
Comentarios