
El debate sobre el techo de endeudamiento del sector público de Estados Unidos tiene amplias repercusiones tanto internas como externas. No es solamente un problema de la economía norteamericana ya que por su importancia y el papel que cumple Estados Unidos en el sistema económico internacional su impacto se sentirá en el conjunto de la economía mundial. Esto es porque el techo de endeudamiento remite a una crisis de deuda constituye la punta del iceberg de una situación estructural de mayor envergadura. En este sentido, no debe entenderse como una simple crisis de deuda de un sector publico ineficiente tal como la vimos en América latina en la década de los 80, sino que es importante enmarcarla en un contexto más amplio.
La realidad es que no es solamente el Estado norteamericano el que está endeudado, sino también el sector privado tanto a nivel de familias como de empresas. La expresión que refleja de manera más evidente esta situación son los llamados déficit gemelos de la economía norteamericana: déficit de cuenta corriente (del conjunto de la economía con respecto al resto del mundo) y déficit fiscal (del Estado con respecto al sector privado interno y al resto del mundo). Esta situación, que lleva varias décadas acumulándose, permitió sostener un modelo de crecimiento basado en el endeudamiento persistente tanto público como privado: poco ahorro interno y mucho consumo financiado con deuda. Para mantener este proceso fue necesario un dólar alto que mantuviera constante el ingreso de capitales desde el exterior para financiar ambos déficits lo que motivó además un lento, pero continuo proceso de desindustrialización o de exportación de industrias hacia una periferia con bajos costos de producción.
Este modelo parece estar llegando a su fin. La crisis del mercado inmobiliario y luego del sector bancario marca el límite al endeudamiento privado y el inicio de un proceso de desendeudamiento tanto hipotecario como de consumo basado en tarjetas de crédito de las familias norteamericanas. A su vez, el debate sobre el límite de la deuda del sector público señala el límite al endeudamiento público. Estos procesos consumirán un largo período hasta encontrar una nueva situación de equilibrio. Mientras tanto el daño ya esta hecho: el dólar se debilita como moneda, la economía se debilita y la inestabilidad general se mantendrá en el largo plazo impactando en la economía real, tanto en términos de crecimiento como de empleo y pobreza. La lógica del ajuste terminó por imponerse en ambos lados del atlántico, tanto en Europa como en Estados Unidos. Aquellos que pensaron que el pensamiento neoliberal era cosa del pasado deberán replantear su análisis a partir de estos hechos.
La debilidad del dólar tiene efectos contrapuestos para los países en desarrollo. Por un lado, significa una pérdida del valor de sus reservas y, por el otro la contracara inmediata de la ganancia por el aumento del precio de los comodities. Para los países importadores de materias primas significa pagar más alto por ellas, tanto las asociadas a los alimentos como a los recursos energéticos o a los minerales. Es decir, enfrentarán aumentos del trigo, maíz, soja, petróleo, gas, acero, aluminio, cobre y particularmente del oro.
En cambio, para los países en desarrollo exportadores de estos recursos el aumento de precios genera un efecto expansivo sobre estas economías por mayores ingresos de sus exportaciones y, a la vez, un abaratamiento de sus importaciones industriales. Esta doble tendencia denominada mejora de los términos del intercambio favorece especialmente a países comola Argentinagenerando un efecto riqueza tanto para los privados como para el Estado.
Para la Argentina, por las condiciones particulares de la situación política y del modelo económico el panorama monetario difiere del resto de los países. Aquí es el peso el que tiende a devaluarse, hay salida de capitales y la tasa de interés aumenta. Sin embargo, mientras la crisis se mantenga encerrada en los países centrales y los emergentes la sufran menos, nuestro país estará a salvo de las turbulencias más graves.
Tres son los aspectos a los cuales deberemos prestar atención para monitorear permanentemente los efectos sobre nuestra economía: en lo financiero, el monto de la fuga de capitales, el nivel de las tasas de interés y el valor del dólar; en lo comercial, el precio de nuestros bienes exportables, las posibles nuevas restricciones al comercio internacional y el sentido de los flujos de comercio. Y, en lo estructural, el desempeño de las economías a las cuales por distintas razones estamos más ligados tales como Brasil y China.
En síntesis esta crisis de largo plazo mantendrá inestable el sistema económico internacional mientras se reordenan los desequilibrios. El mundo cambiará y no será el mismo a la salida de la misma. No es la primera vez que sucede y estas transformaciones del capitalismo a nivel global contendrán una nueva jerarquía de países en el escenario internacional. Queda como interrogante si de esta crisisla Argentinasaldrá como ganadora o perdedora.
(*) Director dela Escuelade Relaciones Internacionales dela Facultadde Ciencia Política y Relaciones Internacionales dela UNR. Politólogoy diplomado en Ciencias Sociales de Flacso. Profesor titular de Economía Internacional enla Facultadde Ciencia Política y Relaciones Internacionales dela UNR. Investigadordel Cerir y del Departamento de América del Norte del IRI de la maestría en Relaciones Internacionales dela Universidad NacionaldeLa Plata, Categoría III de Incentivos dela UNR.

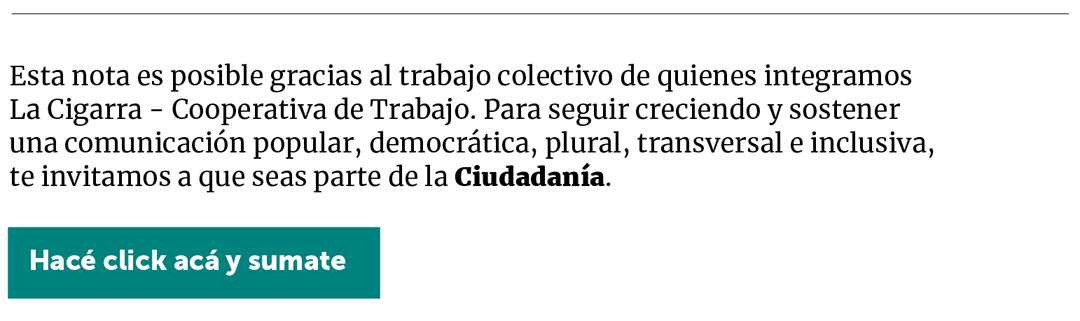
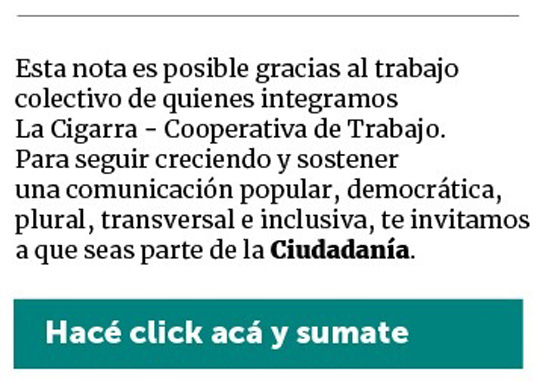
Comentarios