
Lobby sojero, fumigación aérea incontrolable y asentamientos urbanos y rurales afectados por la utilización indiscriminada de agroquímicos son algunos de los males que, según describe el ingeniero agrónomo Carlos Manesi, soportan los habitantes de prácticamente todos los pueblos de la provincia. Manesi, quien preside el Centro de Protección a la Naturaleza (Cetronat) es miembro del colectivo “Paren de fumigarnos”, que viene realizando una campaña permanente para advertir a la población santafesina y de otras provincias sobre “las graves consecuencias en la salud” para quienes habitan cerca de donde hay plantaciones de soja, “porque donde la hay, hay veneno”. El ingeniero estuvo en Rosario para relatar su experiencia en el marco del Ciclo de Ecología del periodista Sergio Rinaldi, que se realiza los lunes en el Centro Cultural Roberto Fontanarrosa y desde allí inistió en que es “urgente y necesaria” la aprobación del proyecto de ley presentado en mayo de este año por el diputado provincial José María Tessa para modificar la norma vigente de fitosanitarios que data de 1995, un año antes de que la Argentina diera el permiso para el ingreso de la oleaginosa transgénica y su “paquete” de fertilizantes y herbicidas.
—¿Cuáles son los sectores más afectados por la fumigación en la provincia?
—Donde hay soja hay veneno y donde hay veneno hay gente afectada. Esa es la realidad.
Hoy, prácticamente la provincia de Santa Fe está cubierta de punta a punta de soja, de norte a sur y de este a oeste. En el único sector de la provincia en donde no hay soja es en el corredor sobre la ruta 1, que va de la ciudad de Santa Fe a San Javier. Por eso vuelvo a repetir: donde hay soja, hay veneno y donde hay veneno hay gente afectada.
—¿Hay un fuerte lobby o poderosos que tratan de que esto no se visibilice?
—El lobby sojero es muy fuerte. El negocio de la soja en el país mueve entre 30 y 40 mil millones de dólares, lo que es mucho dinero. Evidentemente, los interesados van a tratar de influir para que no se cambie esa situación. Nuestra postura no es un “no” a la soja rotundo, sino que la salud de los vecinos y las personas tiene que estar por encima de cualquier otra cuestión. Incluso también hay que tener reparo en el ambiente porque si se lo golpea y degrada, indefectiblemente va a repercutir también en el bienestar de la gente.
—¿Si el negocio sojero mueve entre 30 y 40 millones de dólares, cómo se traducen esos números en la utilización de agroquímicos?
—En el país hoy se utilizan aproximadamente 400 millones de litros de veneno en la agricultura industrial, por campaña agrícola. Hay que tomar conciencia de lo que significa esa cifra. Por más que esos químicos estén autorizados porque las autorizaciones para nosotros son muy relativas porque han sido autorizadas, la mayoría, solamente con el estudio de impacto que hacen las empresas, por lo que no hay estudios del agrotóxico de universidades, por ejemplo o de investigadores independientes.
—¿Qué pasa con el glifosato en este contexto?
—Con el glifosato pasa algo increíble porque fue aprobado en 1996 en sólo cuatro o cinco meses y solamente con los informes que presentó Monsanto (empresa proveedora de productos para agricultura y comercializadora de glifosato a nivel mundial). A partir de ahí, tanto la soja y el uso del veneno en el país han tenido un crecimiento exponencial. Por eso decimos que es relativa y mentirosa la autorización que le da el Senasa. Estaríamos mucho más tranquilos de hacer investigaciones por universidades o independientes que digan si lo que afirma Monsanto es real.
—¿No ha habido tratativas o pedidos para que se reevalúe esta posición?
—No, solamente ha habido pedidos de reclasificación pero no hemos obtenido respuesta a ello. Lo que queremos es que de esas nuevas reclasificaciones participen investigadores independientes. Actualmente estamos presentando la campaña por la nueva ley de agroquímicos, que la iniciamos el 30 de mayo de este año cuando el diputado provincial José María Tessa ingresó a la Cámara baja un proyecto de ley que fue diseñado por la campaña Paren de fumigarnos para modificar la vieja norma de fitosanitarios, que es una ley que viene del año 1995 y que además controla toda la producción agraria de la provincia. Está claro que la ley está totalmente desactualizada y lo que buscamos es modificarla e incorporarle dos puntos que creemos que son básicos para la salud de la gente.
—¿Cuáles son esos puntos?
—Uno es la prohibición de las fumigaciones aéreas en todo el territorio santafesino, porque si hay algo incontrolable es eso, y, en segundo lugar, que se tengan en consideración zonas de resguardo ambiental en todos los pueblos, ciudades, lagunas, ríos o focos poblacionales, de al menos 800 metros para que no se pueda fumigar con venenos. Lo que actualmente no se está haciendo. Insisto, no decimos que no se pueda sembrar. No se puede echar veneno así porque son zonas en las que vive gente y por eso es de suma urgencia que esto se lleve a cabo. Creemos que 800 metros es una medida correcta para comenzar.
—¿Hay una cultura por parte de los propietarios de tierras de usar indiscriminadamente agroquímicos?
—Hay una cultura de decir que si se tiene un pedazo de tierra hay que sembrar soja. Por eso tiene que haber una participación del Estado para que la gente tome conciencia de lo que está sucediendo para que en las zonas en donde nos se pueda fumigar, de acuerdo a la nueva ley, se usen esas tierras para la producción de alimentos sanos. Es decir, volver a la historia de los cinturones frutihortícolas que tenían nuestros pueblos hace 15 o 20 años atrás y que se perdieron.
—¿Ésta pérdida de los cinturones frutihortícolas coincide con la aparición de la soja?
—Es todo una política de las corporaciones de avanzar sobre el territorio para expandir el modelo de la soja, yo recuerdo hace dos o tres años atrás a un ministro diciendo “Vamos a sembrar soja hasta en la maceta del balcón”, lo que es una falta de sentido común muy grande. Lo que se ha logrado, en definitiva, fue despoblar nuestro campo y que la gente se haya tenido que ir porque la soja no da trabajo, porque en realidad da trabajo a una sola persona cada 500 hectáreas, a diferencia de un tambo que puede darle trabajo a 10 familias. También acarrea violencia por el colapso de las ciudades a causa de la gente que se fue de las zonas rurales, entre muchas otras cosas.
—¿Cuánta gente está afectada por los agroquímicos?
—La soja está presente en las provincias de Santa Fe, Córdoba, Buenos Aires, Entre Ríos, parte de Chaco y de Santiago del Estero, es decir, unos 15 millones de habitantes y en donde se usan 400 millones de litros de veneno, porque hay que tener en cuenta que esa cantidad de agroquímico no se usa en toda la extensión del país sino que está concentrado en donde está la soja y el impacto es mucho mayor. Los campamentos sanitarios que se están haciendo desde la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Rosario dan cuenta de la realidad de muchos lugares del país. Hacen un muy buen estudio epidemiológico que demuestra que los habitantes de los pueblos fumigados tienen un índice que dobla al promedio de enfermos de cáncer de aquellos lugares en donde no hay presencia de agroquímicos.


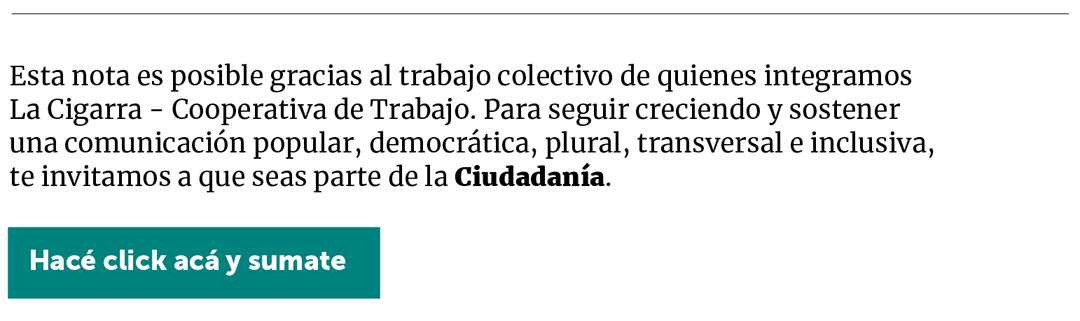
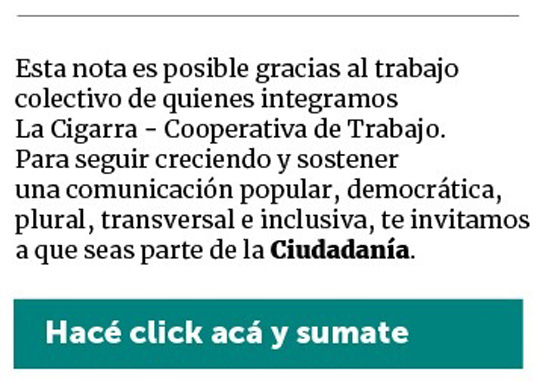
Comentarios