La noche del 5 al 6 de abril de 1811 fue testigo de una auténtica revolución popular en nuestro país, que tuvo por epicentro la histórica Plaza de Mayo, entonces llamada De la Victoria en homenaje a la Reconquista de Buenos Aires tras la primera invasión inglesa en 1806. Algunas pistas ayudan a entender los motivos por los cuales puede calificarse a esta revolución, como así también a sus dos líderes más emblemáticos, Tomás Grigera y Joaquín Campana, como los grandes olvidados de nuestra historia oficial. De ella dijo años más tarde Bartolomé Mitre, enemigo declarado de la presencia popular en los asuntos políticos al tiempo que experto en revoluciones orquestadas en oscuros salones, que “es la única revolución de la historia argentina cuya responsabilidad nadie se ha atrevido a asumir ante la posteridad a pesar de haber triunfado completamente”.
Grigera era un alcalde de barrio en permanente contacto con los habitantes de la periferia de la ciudad, llamados despectivamente “orilleros”. Campana, por su parte, con ser abogado exitoso era otro intérprete del elemento popular de la Buenos Aires de aquellos años. A las once de la noche del 5 de abril miles de habitantes de los suburbios comenzaron a confluir sobre la plaza, lugar que no abandonarían hasta que el Cabildo no recibiera el petitorio que habían redactado.
El pueblo no es un club
No obstante el carácter totalmente pacífico de la protesta, en la cual no hubo un solo tiro ni piedrazo pese a las miles de personas congregadas, ello no ocultaba el hastío popular hacia, por un lado, la Junta Grande y sus indefiniciones respecto del rumbo del movimiento iniciado en Mayo de 1810, pero fundamentalmente contra el recientemente formado Club de Marco, precedente inmediato de lo que luego sería la Sociedad Patriótica. De hecho, según coinciden varios historiadores, habrían sido los rumores de un posible golpe de Estado contra la Junta Grande por parte de los integrantes del Club de Marco (por reunirse en el famoso café propiedad de Pedro José Marco), quienes se consideraban seguidores de Mariano Moreno en cuanto a la visión que tenían de la Revolución de Mayo. Entre sus contertulios se hallaban Julián Álvarez, Agustín Donado, Domingo French, Juan M. Berutti, entre otros. Su enemigo declarado era Cornelio Saavedra como así también esa Junta Grande que había incorporado a los provincianos en la conducción política. Es cierto que la Junta andaba desorientada, pero en todo caso los jóvenes porteños del Club la criticaban más por sus aciertos y no tanto por sus errores.
Al decir del historiador Vicente Sierra, los integrantes del Club “por pueblo entendían la propia opinión, y la patria se limitaba a Buenos Aires. Se suponían herederos del jacobinismo (facción radicalizada de la Revolución Francesa), pero desconocían el contenido social que lo había determinado, puesto que se trataba de una juventud de mentalidad aristocrática para quien tirano era todo gobierno del que no formaban parte; no concebían la vida sin batallar, pero de las reuniones del café retornaban a sus hogares, no se enrolaban en los ejércitos de la patria naciente”. Por lo tanto, no sólo el Club no traducía anhelos colectivos, sino que los ofendía como cuando de boca de Bernardo de Monteagudo se ofuscaba por el protagonismo de las milicias populares y llamaba “la hez del pueblo” a los habitantes de los suburbios. Por ello, los miembros del Club quedaron horrorizados cuando, esa noche, y después de tanto invocarlo en sus peroratas, finalmente el pueblo real se hizo presente para reclamar su lugar en la historia.
La cuestión de fondo
Pero la revolución olvidada no sólo fue posteriormente denostada por los iniciadores de la historia oficial o mitrista, sino que también recibiría sus dardos del revisionismo en clave “progresista” que parte de la falsa premisa según la cual la historia sería una lucha entre vanguardistas y reaccionarios. Como ejemplo de ello puede citarse a Norberto Galasso, quien conjetura que “el 18 de diciembre de 1810, el saavedrismo, instigado por la burguesía comercial (¿?), da un golpe provocando la renuncia de Moreno, acción que completa el 5 y 6 de abril de 1811”, generalización infundada que no explica al menos dos cuestiones: la primera, que Mariano Moreno jamás gozó de popularidad alguna en su modo de entender la Revolución de Mayo, característica que se acrecentó cuando mandó a fusilar al héroe de la Reconquista y primer virrey elegido por el pueblo, Santiago de Liniers, y luego cuando pretendió rechazar la incorporación de diputados de las provincias a la Junta. Lo segundo, es erróneo atribuir al movimiento de abril de 1811 connivencia o complicidad alguna con lo que Galasso llama “burguesía comercial” porteña toda vez que una de las primeras medidas que adoptaría sería la de abolir el libre comercio decretado por la Primera Junta, asestando un duro golpe a los comerciantes portuarios y los intereses británicos.
El petitorio entregado al Cabildo decía: “El pueblo de Buenos Aires desengañado a vista de repetidos ejemplos, de que no sólo se han usurpado sus derechos, sino que se trata de hacerlos hereditarios en cierta porción de individuos, que formando una facción de intriga y cábala, quiere disponer de la suerte de las Provincias Unidas, esclavizando a las ambiciones de sus intereses particulares la suerte y la libertad de sus compatriotas”.
Fue, al decir de José María Rosa, “una reacción espontánea del pueblo bajo y medio sin artificios de retórica ni imitaciones a la convención francesa contra los jóvenes alumbrados del Club que pretendían dar a la revolución un giro extranacional”.



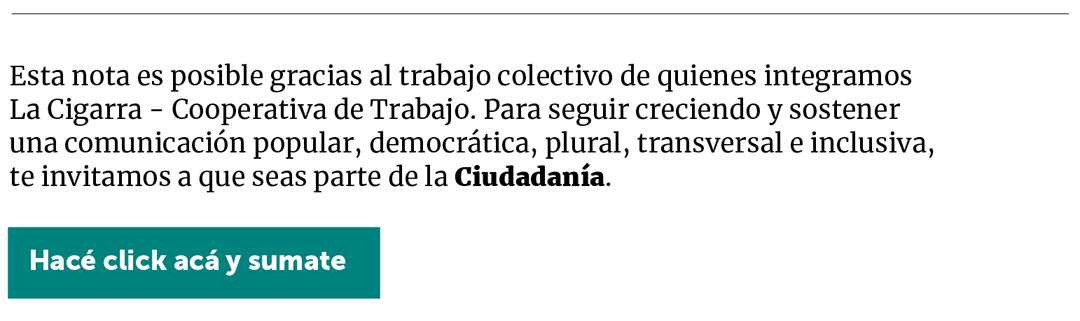
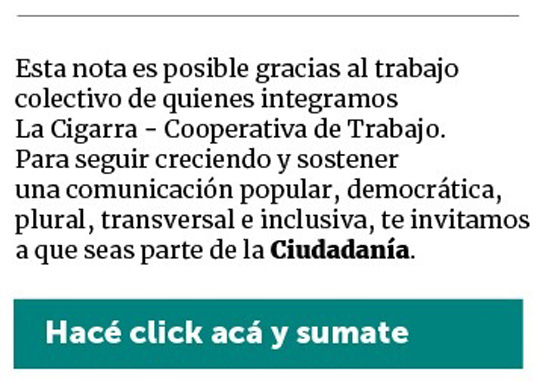
Comentarios