En el artículo anterior, escrito en ocasión de cumplirse un nuevo aniversario del fallecimiento del científico inglés Francis Galton, señalé que todavía se lo reconoce como el “padre de la eugenesia moderna”, ya que tomando la teoría de la selección natural de las especies desarrollada por su primo, Charles Darwin, le sumó dos elementos novedosos que en mi opinión resultaron ser sumamente peligrosos para el destino de la humanidad, retrotrayéndola a los tiempos en que se aceptaba la eugenesia como práctica selectiva de seres humanos. En primer lugar, Galton enfatizó que ese proceso de selección natural según el cual en una determinada especie animal hay individuos mejor adaptados y otros que no lo son tanto, es enteramente aplicable al hombre, reduciéndolo así a mero material biológico sin trascendencia alguna. Lo segundo: que ese proceso natural es caótico e irregular ya que depende de epidemias, hambrunas, cataclismos y por lo tanto resultaría apropiado que el hombre interviniera en el mismo a través de la técnica disponible.
No es casual que fueran las ideas de Galton las que sirvieron para implementar, a fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX, los primeros planes de esterilizaciones masivas destinados a que se reprodujeran lo menos posible los sectores de la comunidad humana considerados “menos aptos” y que, siguiendo al nombrado, con sus “deficiencias” (pobreza, discapacidades, enfermedades mentales, raza, etc.) frenaban el avance de los individuos biológicamente mejor dotados. Lo que luego hicieron Mengele y el resto de científicos nazis no fue sino replicar, a escala humana gigantesca, las ideas de Galton originadas en Inglaterra varias décadas atrás.
La vuelta de la eugenesia
Los horrores de Auschwitz y los restantes campos de exterminio hicieron que la humanidad tomara conciencia, por algunos años, del escenario dantesco al que las ideas de “limpieza étnica” y “perfeccionamiento de la especie” podían llevar. Pero acaso tales premisas, a las que refiere precisamente el término eugenesia, hayan recobrado bríos en los últimos tiempos, agazapadas subrepticiamente en los pliegues de nuevos avances científicos que plantean desafíos para el destino de lo más preciado e importante sobre la Tierra: el ser humano.
Conviene destacar que todo aquello que desde la ciencia pueda hacerse para, por caso, ayudar a parejas con problemas de infertilidad para revertir el cuadro debe ser bienvenido y regulado por el derecho, siempre y cuando no suponga la utilización de métodos que impliquen una completa sustitución del acto sexual o el descarte de embriones humanos. No todos los procedimientos utilizados en lo que conocemos como procreación humana artificial llevan aparejados supuestos como los indicados, pero otros sí y muchas personas que recurren a ellos no son debidamente anoticiadas al respecto.
La noticia publicada bajo el título “Nació el primer bebé genéticamente perfecto”, informaba que “Marybeth Scheidts, de 36 años, y su esposo David Levy, de 41, buscaron un bebé sin éxito durante bastante tiempo. Como la naturaleza parecía no estar de su lado, probaron con la fertilización asistida. Tras varios tratamientos infructuosos, los médicos dijeron que el problema estaba en los embriones. Entonces, los analizaron. Esa no sería ninguna noticia, porque los embriones se analizan desde hace veinte años para ver si tienen genes defectuosos. Lo que se hizo esta vez es la secuenciación completa de los genes de varios embriones y eligieron al de cromosomas correctos. Así es que nació Connor, el primer bebé “perfecto”, al menos en lo que respecta a sus genes”. (Clarín, 25/7/13).
¿Es que acaso existe una selección embrionaria para garantizar un bebé “perfecto” y un consecuente descarte de embriones no tan viables? Si bien no es factible afirmar que una práctica eugenésica de tal calibre sea algo habitual o común en cualquier centro de fertilización artificial, lo cierto es que pareciera que algunos científicos la contemplan como una posibilidad que va implícita a tales prácticas. Al respecto se ha señalado agudamente que “existe una gran diferencia entre la aceptación del hijo, que se produce en la relación marital y el encargo del hijo, que acontece en la fecundación artificial […] En efecto, el hijo no aparece necesariamente como objeto del deseo de los padres en el acto marital. Los padres se quieren y hacen los actos que pueden, o no, dar lugar al hijo. Éste es aceptado, a continuación, de forma incondicionada, que es la exigencia de su dignidad. En cambio, el hijo de la fecundación artificial no es aceptado, sino que es querido por los padres. En este contexto, si la aceptación de un hijo deficiente tiene sentido en el primer caso, pues se presenta ante los padres con la exigencia de reconocimiento incondicionado que tiene todo ser humano, lo ha perdido en el segundo, pues parece incluido en la propia práctica el pedir el hijo que colme los deseos de los padres, es decir, que tenga las condiciones que ellos quieren”. (J. M. Serrano Ruiz Calderón, Retos jurídicos de la bioética).
Las nuevas cobayas
Hay también otro costado oscuro en la utilización masiva de algunas técnicas de fertilización artificial, consistente en el destino de miles de embriones humanos. Para que se entienda la gravedad del asunto: el embrión humano es mucho más que “un montón de células” como algún diputado los calificó con desdén en el reciente debate de reforma al Código Civil. En definitiva, desde lo biológico, todos, incluso ese diputado, somos “un montón de células”. Pero sucede que esas células agrupadas tienen dignidad incomparable con cualquier otra cosa sobre el planeta. Como apunta el antes citado autor, “las técnicas han producido sus efectos marginales, se trata de los embriones sobrantes. Estos han perdido la batalla de la selección artificial, fundamentalmente porque ya no son necesarios, sus padres lograron su objetivo con otro o han renunciado tras una serie de fracasos. Probablemente para maquillar la brutalidad de la técnica estos embriones fueron congelados y ahí están, pendientes de una decisión”.
En conclusión, la reflexión acerca de las ideas de un científico fallecido hace más de un siglo no obedece a un mero interés historicista o académico, sino a la necesidad de revisar si aquello que consideramos éticamente objetable, como lo es la eugenesia, no ha resurgido con nuevos bríos en una sociedad en la que pareciera campear la idea de que todo lo técnicamente posible puede ser moralmente aceptable, cuando puede no serlo. De lo contrario, habrá que sincerarse y rehabilitar a Josef Mengele.



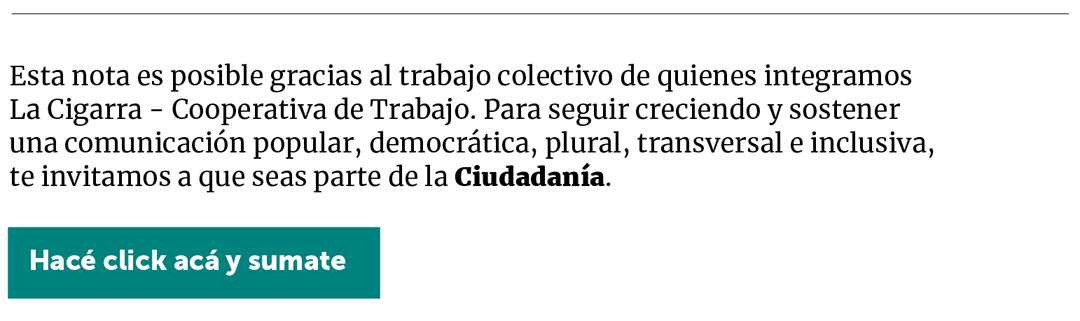
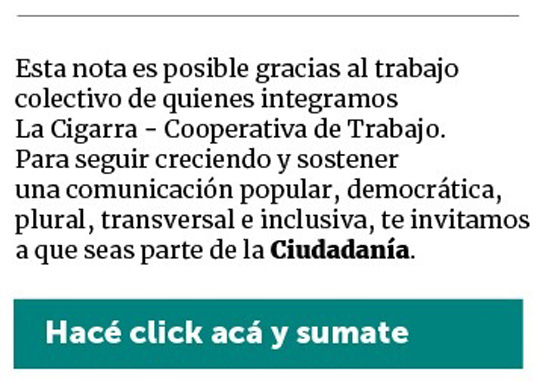
Comentarios